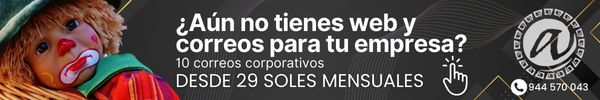Wed, 23 Apr 2025 13:24:52 -0500
andina.pe –
13:24 | Lima, abr. 23.
Una de las manifestaciones culturales y religiosas más impresionantes de la Semana Santa en el Perú es la que se realiza en la provincia de Bolívar, región La Libertad. Esta tradición religiosa es protagonizada por los palmeros de Bolívar, como son conocidos los peregrinos que trasladan palmas que simbolizan la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén.
Los Palmeros de Bolívar son peregrinos que participan en una tradición religiosa durante la Semana Santa en la provincia de Bolívar. Ellos participan de una tradición, declarada Patrimonio Cultural de la Nación, que implica un viaje de penitencia descalzos que empieza en la selva de la región San Martín y recorre la sierra andina, a menudo con un fiambre de hojas de coca y aguardiente.
Lea también: Semana Santa en Perú: ¿Cuántas y cuáles festividades son Patrimonio Cultural de la Nación?

Comienza el peregrinaje
Todo comienza en la localidad de Bolívar, capital del distrito y provincia del mismo nombre. Situada en la zona andina de La Libertad, a 3,129 metros sobre el nivel del mar, donde el frío cala hasta los huesos y el viento murmura historias antiguas. Desde este lugar, un grupo de hombres inicia una travesía que desafía la lógica del tiempo moderno. Bolívar cada Semana Santa convierte al pueblo en un Jerusalén andino, donde la fe no es espectáculo: es sacrificio, memoria viva, sangre, sudor, y una promesa.

Doce peregrinos elegidos encarnan a los apóstoles. Con el amanecer del lunes previo al Domingo de Ramos, parten desde la plaza central de Bolívar rumbo al oriente, con rumbo a la región San Martín, con un solo objetivo: recolectar las palmas que simbolizan la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. No llevan equipo moderno. Llevan lo justo, trigo, cancha, coca, agua, cuy y aguardiente de caña. Calzan ojotas pero sólo hasta llegar a Sirinmala, la zona de pernocte.
Lea también: Semana Santa en La Libertad: más de 80,000 turistas visitarán diversos destinos de región
Palmas de San Martín
Ahí, donde se alza un desfiladero de 20 metros, empieza la penitencia real. Se quitan las ojotas. El contacto directo con la roca viva es parte del pacto. Suben descalzos, se rasgan, sangran. Es el precio de la fe. Quien duda, se pierde. Así lo cuentan los mayores, así lo dicta una tradición con más de cien años de historia.

La ruta los conduce hacia la Concesión para Conservación del Alto Huayabamba, uno de los pulmones verdes mejor resguardados del país, un área de protección que alberga diversos ecosistemas, desde yungas y jalcas hasta bosques relictos y lagunas altoandinas, que se ubica en la cabecera de cuenca del río Huayabamba, región San Martín, reconocida por ser hábitat de especies únicas, amenazadas y endémicas.
Los peregrinos recorren varios pisos geográficos que albergan diversos ecosistemas desde yungas, jalcas hasta bosques relictos y lagunas altoandinas, donde la neblina abraza los árboles y la biodiversidad respira a cada momento. Especies únicas en el mundo, como el mono choro de cola amarilla, el oso de anteojos y el canto de aves endémicas rompe el silencio ancestral. Es un santuario natural, y es ahí donde crecen las palmas silvestres.

Guiados por el maestro palmero Zacarías Gaspar Dávila, los peregrinos cortan las palmas con respeto. No arrasan. Seleccionan. Preservan las plantas madre. Dejan brotar a las nuevas. Han aprendido que la naturaleza también es altar. Que, sin palma, no hay rito. Y que, sin bosque, no hay futuro.
En la zona de Las Yungas, donde descansan antes del retorno, las más de 100 lagunas reflejan más que sus sombras agotadas: reflejan siglos de equilibrio ecológico. Espejos de agua sagrada que abastecen a comunidades enteras y resguardan especies que no existen en ningún otro rincón del planeta. Son frágiles. Como los pies desnudos de los palmeros al volver.

Y hay señales. Algunos relatan que ya no se ven tantas palmas como antes. Que el bosque murmura su cansancio. Por eso, esta tradición no es sólo un acto de fe. Es también una forma ancestral de conservación. Un vínculo sagrado entre el hombre, la tierra y el cielo.
El miércoles, Bolívar estalla en júbilo. Las campanas repican. El «alabao» resuena entre balcones. Los palmeros regresan como héroes místicos. Las palmas se levantan como banderas de resistencia. Porque aquí, la Semana Santa no es folclore. Es una ofrenda viva. Una ceremonia donde la religiosidad se funde con la biodiversidad.

El Ministerio de Cultura lo entendió así cuando declaró esta celebración Patrimonio Cultural de la Nación el 2 de febrero de 2012. No solo por su fe, sino por su mensaje ambiental. Porque en Bolívar, la fe no solo mueve montañas, también las cuida.

Y así, cada palma cargada a la espalda es más que símbolo. Es promesa. Una promesa que viene descalza, pero pisa firme. Una que nos recuerda que, sin naturaleza, no hay rito. Y sin respeto por la vida que crece en lo más profundo de la selva, tampoco hay futuro.
Más en Andina:
Conoce a Violeta Ardiles, maestra y autora de cuentos en español y quechua
??https://t.co/CAHNTRBHe6 pic.twitter.com/ShKp4BlHQ8
— Agencia Andina (@Agencia_Andina) April 23, 2025
Leer artículo completo: Click aquí.