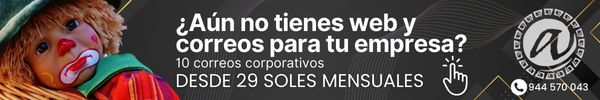Wed, 23 Apr 2025 02:15:00 -0500
andina.pe –
02:15 | Lima, abr. 23.
Fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación el sistema tradicional de cargos rituales vinculados al ciclo agrícola, desarrollado en la comunidad de Ccochac Despensa, de Apurímac.
Ello consta en la Resolución 000090-2025-VMPCIC/MC del Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura (Mincul), publicada hoy en la sección Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
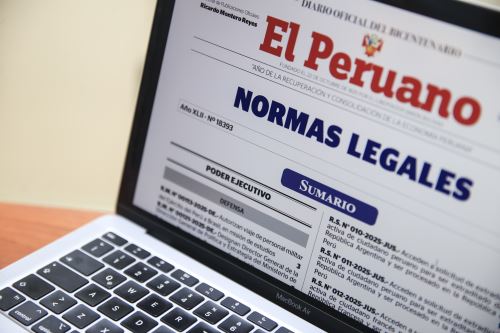
La comunidad campesina de Ccochac Despensa se ubica en el distrito de Haquira, de la provincia apurimeña de Cotabambas. De acuerdo a los censos nacionales del 2017, su población es de 68 personas y el idioma predominante en ella es el quechua.
Este grupo humano desarrolla principalmente actividades agrícolas y, en menor medida, ganadería, y sus productos se destinan mayormente al autoconsumo. Los cultivos desarrollados son la papa, la oca, el olluco, el añu y la cebada, entre otros.
Etapas agrícolas
Las labores agrícolas se desarrollan en etapas acordes a cada estación. Así, En setiembre se lleva a cabo la siembra temprana (Maway); mientras que la siembra principal (Hatun tarpuy) se realiza en noviembre, distribuyéndose en tres períodos: la primera semana (Ñaupa tarpuy), la segunda semana (Chaupy tarpuy) y la tercera semana (Qhepa tarpuy).
La fertilidad de los suelos es recuperada mediante la rotación de tierras de cultivo, práctica que también ayuda a controlar la proliferación de plagas y malezas. Este sistema se organiza en siete laymes (espacios agrícolas rotativos), cultivando anualmente un layme diferente; mientras que los demás permanecen en descanso y se destinan al pastoreo del ganado.
El pastoreo del ganado se realiza a campo abierto. Durante la temporada de lluvias, estos animales deben ser trasladados a las astanas, áreas destinadas al pastoreo, donde el pasto puede crecer adecuadamente a fin de abastecerlos durante la temporada de sequía, para, posteriormente, tras la cosecha, llevar a los animales de regreso a los terrenos comunes.
Incumplir estas prácticas deriva en la imposición de multas para los infractores.
Calendario agrícola
En cuanto a los cargos rituales considerados a partir de la fecha Patrimonio Cultural de la Nación, se indica en la resolución que en esta comunidad se sigue un calendario agrícola en el cual cada proceso agrícola cuenta con rituales específicos. Estos se han conceptualizado a partir de una relación recíproca e interdependiente entre los pobladores y la tierra.

A través de dichos rituales es que se conoce si la siembra debe ser temprana, intermedia o tardía.
Estos tienen lugar en tres momentos específicos del año, que a su vez responden a momentos particulares del calendario agrícola religioso. La primera y más importante se da en agosto, momento que marca el inicio del año agrícola y que coincide con la celebración en honor a la Virgen Asunta.
El propósito del ritual realizado en esta fecha es pedir permiso al apu Despensa, y el Pitusiray o espíritu de la papa, para iniciar la siembra de ese año; así como determinar la fecha exacta en que esto debe ocurrir. La segunda fecha (layme malliy) es en setiembre, y marca el inicio del periodo de siembra, determinándose el terreno de cultivo que se utilizará.
La tercera fecha se da en febrero y marca el periodo de lluvias, además de coincidir con las celebraciones de carnaval. El ritual se utiliza para agradecer a la tierra y la naturaleza los bienes brindados durante el año agrícola, siendo también el periodo de cosecha de la papa.
Este conjunto de rituales contiene elementos simbólicos presentes en la cosmovisión de la región andina en los que se combina una temática autóctona junto a aspectos propios de la religión católica,
En la resolución se indica que, actualmente, no hay mucho interés por parte de la población joven de la comunidad por participar en el sistema tradicional de cargos rituales. Esto deriva de, entre otros factores, la falta de transmisión de los conocimientos a estas generaciones.
También se mencionan, entre estas causas, los cambios ambientales, la falta de seguridad respecto a la tenencia de tierras y las dificultades económicas de los miembros de la comunidad. Esto último incide en disminuir la capacidad de los pobladores de cubrir los costos necesarios para la realización de los rituales.
Frente a estas amenazas, los pobladores de Ccochac Despensa han identificado a quienes tienen mayor participación en el ritual, y han organizado programas de capacitación para la trasmisión de estos conocimientos a las nuevas generaciones, incentivándolas a participar.
Leer artículo completo: Click aquí.